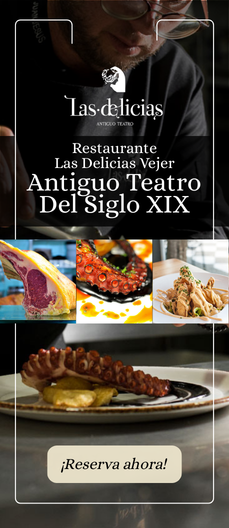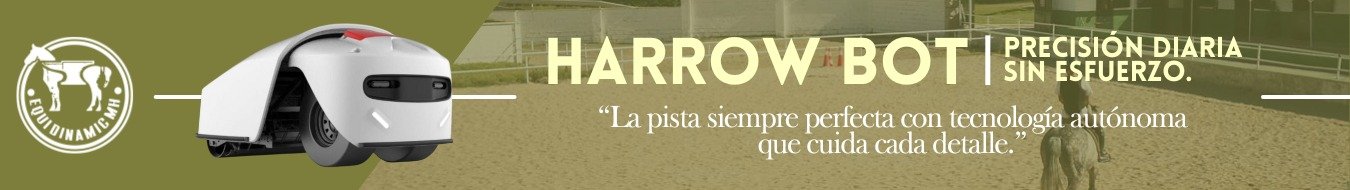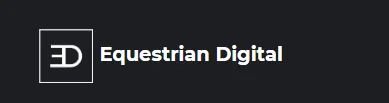La uruguaya Alfonsina Maldonado (37 años) no recuerda lo que era tener una mano izquierda.
O al menos no recuerda cuando tenía dedos en esa mano, porque los tuvo durante solo seis meses de su vida. Los perdió en un incendio en el que pudo haber muerto.
Pero vivió. Y decidió que si se había quedado en este mundo debía cumplir su sueño: ser atleta olímpica con sus amados caballos.
Así fue que llegó a los Juegos Paralímpicos de Río 2016 para competir en adiestramiento ecuestre, y ahora quiere ir por más.
Esta es su inspiradora historia, contada en primera persona:
 «Tenía apenas 6 meses y vivía en el campo con mamá, papá y Mabi, mi hermana de 2 años. Aprovechando el feriado del 1° de mayo, fuimos de paseo a Montevideo. Allá nos esperaban Graciela y Daniel, amigos de mamá y papá. Tenían un apartamentito detrás de su negocio, un taller mecánico.
«Tenía apenas 6 meses y vivía en el campo con mamá, papá y Mabi, mi hermana de 2 años. Aprovechando el feriado del 1° de mayo, fuimos de paseo a Montevideo. Allá nos esperaban Graciela y Daniel, amigos de mamá y papá. Tenían un apartamentito detrás de su negocio, un taller mecánico.
Después del desayuno, Daniel y papá se pusieron a arreglar una camioneta, mamá ordenaba el cuarto y yo dormía una siesta al lado de ella.
De repente, se largó una tormenta y la luz se cortó, por lo que mamá prendió una vela para alumbrar el dormitorio.
Mientras tanto, papá y Daniel no lograban que la camioneta arrancara, así que llamaron a mamá y a Graciela para que los ayudaran a empujar.
Mamá se fue y casi enseguida el viento tiró la vela al piso. La alfombra se empezó a quemar rápidamente, el fuego avanzó hasta la cama, luego a las mantas y por último a mi cuerpo. Cuando mi madre llegó, la habitación estaba en llamas.
En menos de 15 minutos, y gracias a que se pudieron subir conmigo a un taxi ocupado, llegamos a la sala de urgencias del hospital.
Estuve 32 días en coma. Los primeros diez no me pudieron dar ni un analgésico. Temían que muriera. Todo mi lado izquierdo, incluidas mi cara y mi cabeza, estaban quemados.
Al séptimo día, los dedos de mi mano izquierda se carbonizaron.
Tras el coma, viví en una sala rodeada de vidrio, aislada por el riesgo de infección, durante un año y medio. Mi familia solo podía mirarme a través del cristal.
El tratamiento en terapia intensiva duró unos cinco años, con tan solo unos breves períodos en los que me permitían ir a casa.
Recuerdo cuando me venían a curar; me hacían cuatro raspajes por día.
En el raspaje te llevan a una sala en la que hay como una bañera de metal y te raspan la piel, al tiempo que te van echando un líquido.
Llega un punto en el que te desmayás del dolor. Es algo muy cruel. Muchas veces me ataban manos y pies para que no pudiera tocar nada ante la posibilidad de infección, y me ponían una mordaza.
Ahí la muerte es normal
Recuerdo el olor de las sábanas, que las cambiaban a cada rato porque la herida supura y supura. El brazo, colgado del techo con unos ganchos para evitar infecciones, se me llegó a poner verde porque los injertos se pudren. Tenés olor a podrido.
Hasta el día de hoy puedo recordar el sonido de niños cuando agonizan, y sus llantos.
Tenía dos amigos en el hospital, Federico y Andreína, con los que jugaba. Un día entré a la habitación de Fede y una de las enfermeras me dijo que ya no estaba.
Y otro día estábamos jugando con Andreína y se desmayó, empezó a convulsionar y me puse a gritar. Le comenzaron a dar choques eléctricos y me sacaron de la sala. Los dos murieron. Ahí la muerte es normal.
Recuerdo a mi ángel de la vida, el doctor Mario Arcos, que muchas veces venía a buscarme para los raspajes y me llevaba aúpa a la sala de operaciones.
 En el pasillo siempre me preguntaba «¿qué vas a hacer de grande?» y yo le respondía «atleta olímpica».
En el pasillo siempre me preguntaba «¿qué vas a hacer de grande?» y yo le respondía «atleta olímpica».
Él movía el dedo índice hacia los lados y decía: «Los atletas olímpicos no lloran, y si no lloras tienes un día para andar a caballo». Nunca sucedía, pero alimentaba la fantasía de esa niña.
En el hospital miraba siempre competencias de equitación, me encantaba. Y mi abuelo, que vivía en el campo al lado del nuestro, era un fanático de los caballos.
Un día me iban a operar y yo dije que si no me traían el petiso blanco del campo al quirófano, no me operaba. Como no lo traían, hice fiebre y no me pudieron operar.
Dolores crónicos
Mis secuelas más grandes son todo lo que ocurrió después: el sufrimiento de vivir en una sala de aislamiento sola entre el dolor y la muerte. Fue mucho más difícil todo el proceso posterior que cinco dedos carbonizados. ¡Estás vivo! ¡Qué te van a importar cinco dedos menos!
Tengo dolores crónicos en la mano izquierda, que en general son moderados.
Pero si me hacen enojar, si me pasa algo emocionalmente fuerte o si hay mucho ruido y me agobio, pierdo el control de mi dolor y empiezo a tener espasmos.
Los espasmos hacen que me desconcentre y me ponga agresiva. El muñón quema, arde. Siento que me estoy quemando nuevamente.
Las células de los quemados recuerdan el día que se quemaron y entonces tienes la sensación por dentro de que te estás quemando. El muñón llega a estar helado por fuera, pero por dentro es un fuego. Se hincha y quema. Quema. Meterme abajo una ducha helada es la forma de que se me pase.
El cuerpo de quienes nos quemamos tiende a encogerse, por lo que te tienen que operar muchísimas veces.
Me hicieron 17 cirugías hasta los 19 años.
Ahí decidí no operarme más porque en la última cirugía estuve en coma inducido durante tres días.
Me di cuenta de que estaba en coma y me asusté. Cuando me empezaron a entubar pensé: «Esto no va más, y cuando me despierte me voy a ir a cumplir mi sueño».
Hoy mi sueño es ganar una medalla en París 2024.»